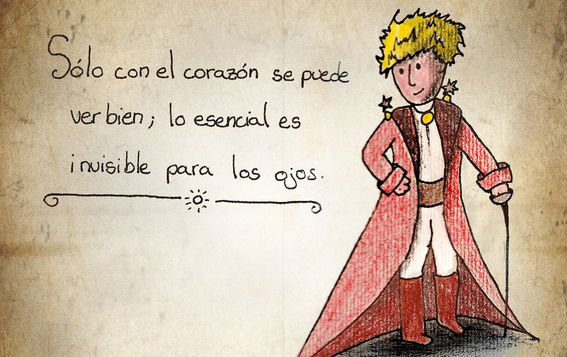
El otro domingo me quedé
hasta las “taitantas” de la noche viendo Prodigios,
un programa de televisión donde compiten niños talentosos de toda España en las
categorías de canto, instrumento y danza. Dejando a un lado los horarios de
programación, que parecen diseñados por algún enemigo de los que necesitamos
dormir ocho horas para estar operativos al día siguiente, tema que requiere
otro artículo, me suelen atraer los concursos infantiles, excepto los que se
empeñan en convertir a los niños en adultos en miniatura, que me repelen
bastante. Me gustan porque he comprobado que, ya se trate de cocinar, de cantar
o de bailar, todos estos programas presentan algunas características comunes.
La primera de ellas es la
naturalidad, la alegría, la pasión, la constancia y la laboriosidad de los
chavales, que se enfrentan a los retos sin miedo al fracaso, convencidos de que
son capaces de resolver cualquier situación que se les presente igual o mejor
que otro, si lo desean con intensidad y se esfuerzan por lograrlo. Se toman los
concursos como lo que son: juegos, y así es como deberíamos plantearnos la vida
los adultos, sin tanta seriedad impostada. Como no ven los límites, están
listos para superarlos. Y no se desaniman, porque si ayer les salió algo mal,
hoy no va a pasar de nuevo, porque han aprendido de su error y lo van a
conseguir.
También llama la atención el
comportamiento colaborativo de los chicos y chicas entre ellos, pues no
envidian el éxito de sus compañeros, sino que lo asumen como propio. Sienten el
dolor del fracaso y lo expresan libremente, con lágrimas. Pero son capaces de
decir, como un concursante de Prodigios,
que se alegraba de que su rival en el duelo pasase a las semifinales, aunque
eso significaba que él se quedaba fuera. Y lo dicen de verdad, no es una
maniobra para ganarse al público, como se comprueba en la forma en que se
felicitan o se consuelan con todo el corazón.
Otra característica es la
actitud de los jueces, que aunque sean sinceros y exigentes, hacen más hincapié
en lo positivo que en lo negativo, señalando los aciertos, la buena disposición
al trabajo, el potencial expresado… Todo ello brilla por su ausencia en los realities en los que participan adultos,
donde los jueces son implacables y tajantes, rozando la crueldad. Aunque
también es cierto que los concursantes adultos muchas veces intentan justificar
lo injustificable, se enfrentan a los jurados y a los compañeros, no admiten
sus errores y se enfadan si no reciben un reconocimiento que ni su esfuerzo ni
sus resultados merecen. Pero, aun así, sigo pensando que se atrapan más moscas con miel que con vinagre…
¿Cómo llegó el niño sincero,
abierto y confiado que éramos a convertirse en un adulto manipulador, egoísta,
caprichoso?
Con cada año cumplido y con
el constante adoctrinamiento de los mayores, que todo lo saben, hemos aprendido
a poner etiquetas a lo que nos rodea, a distinguir “lo mío” de lo de los otros,
a clasificar al género humano en “amigos” y “enemigos”, a rechazar y temer “lo
diferente”. Empezamos a desconfiar de las personas en cuanto experimentamos el
dolor y la decepción. Sentimos la necesidad de protegernos, y aprendimos a
disimular y mentir para intentar ser aceptados y queridos, y a actuar “a la
defensiva”. Nos alejamos de nosotros mismos porque “lo maduro” es vivir en el
“mundo real”, donde tenemos que competir para conseguir todo lo que deseamos,
porque para “tener” algo (¡hasta la razón!) se lo he de quitar a otro.
Los niños tienen mucho que
enseñarnos, porque los mayores hemos olvidado lo que es divertirnos en el
trabajo, aceptar tal cual son a las personas que nos rodean sin plantearnos
siquiera no hacerlo, expresar las emociones con naturalidad, no tener miedo al
fracaso, confiar en la buena voluntad de los demás, buscar nuestros objetivos
sin perjudicar a nadie…
Tenemos la tendencia a
pensar que los niños son tontos y “no entienden”, pero es todo lo contrario.
Cazan al vuelo nuestras mentiras e inseguridades, nos aman cuando no lo
merecemos y dan siempre lo mejor de sí mismos. Tal vez los “listillos” tengamos
que “desaprender” y volver a las sensaciones de la infancia, porque el mundo
que nos hemos construido los “maduros” e “inteligentes” adultos es invivible,
lleno de crueldad, movido por el interés y ajeno a la solidaridad.
Cuando Jesús
dijo que el reino de los cielos es para los que son como niños, pienso que se
refería a que el paraíso en la tierra
consiste en recuperar la inocencia y, con ella, comprender que la vida
puede ser (y, de hecho, es, si no nos empeñamos en estropearla) un entorno
amoroso y bello, en el que solo hemos de aprender a movernos libremente, como
un pez en el agua, para ser felices.
Ana Cristina López Viñuela
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario aparecerá una vez revisado por el moderador de la página. Gracias.